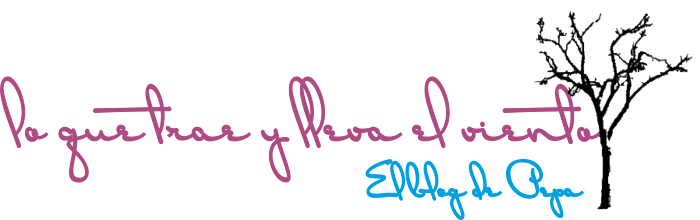¡Qué singular edificio donde dábamos las clases de música!
Ahora sé que era un palacete del siglo
dieciocho, “La casa de los Dávila” era como lo conocíamos; nombre que no
llamaba para nada mi atención en aquella época. Todo un lujo que en su tiempo no supimos
valorar, y ahora, con la distancia de los años entiendo que fuimos unos privilegiados
disfrutando de la música en sus salas. Conoció buenos y no tan buenos tiempos. Calma y bullicio, olvido y refugio de libros, aula de música y museo, deseo este último de una
pareja de enamorado del arte, aunque no vivieron
para conocerlo. Su obra, que se quedó a
vivir allí, los hizo inmortales…
…todo ocurrió aquella tarde de invierno que ahora, como un
resquicio de la memoria se me viene al
pensamiento…
Oscuros nubarrones cubrieron el cielo,
preludio de la tromba de agua que cayó instantes después.
La lluvia resbalaba por
los cristales dejando a su paso caprichosas formas; y su continuo golpeteo,
monótona letanía, que marcaba el compás de nuestros ensayos en aquella tarde de
invierno.
La sala estaba helada, y
al respirar describíamos un vaho parecido al humo del tabaco, acompañándolo de gestos con los dedos como si portáramos un cigarrillo de forma invisible,
delatando que hacía más frio dentro de la casa que fuera.
Los personajes de los
cuadros nos contemplaban con atenta mirada. Sus
rostros, capturados en algún instante del pasado, acudían como espectadores mudos a nuestros ensayos.
Teníamos congelados los dedos,
incapaces de sacar un sencillo acorde al
violín.
Era de esas tardes que
daba la sensación que el edificio respiraba tus propios sentimientos,
filtrándose por sus viejos muros lo que el tiempo escondió tras ellos.
El profesor de música,
Pedro, se afanaba en corregirnos la postura, pero nuestros pequeños dedos,
rígidos como témpanos no nos obedecían; sacando al instrumento macabros sonidos
que desafinados desgarraban el aire. Cargando el ambiente y haciéndolo más
espeso.
Se hizo un silencio inusual,
cosa rara era, pues siempre sonaba una nota a destiempo.
Aún así hubo momentos en
los que la melodía adquiría un tono tan triste que sin saber por qué, nos daba
la sensación de que se nos abría un abismo en las entrañas. La melancolía se
había acomodado en la sala.
Paramos para descansar y
frotarnos un poco las manos. Teníamos la costumbre de hacerlo sentados cerca de
la chimenea, aunque la sala era tan grande que el calor se perdía a poco que
separabas las manos del fuego.
Dejó de llover;
tímidamente un rayo de sol atravesó el cristal de la ventana, proyectando un
haz de luz irisado sobre la mesa, y sobrepasándola terminó en el mástil del
violín de Clara.
Reanudamos la clase, el
profesor repartió nuevas partituras, ya nos adelantó que serían para el concierto
de clausura del curso.
Al principio sonábamos
totalmente desafinados hasta que el violín de Clara empezó a sonar con más
nitidez y soltura por encima de los demás. El haz de luz provocado por el sol,
ahora se iba extendiendo por la pared, como si una mano invisible, con
pinceladas suaves lo proyectara sobre el muro, desgranando cada color en
infinitos puntos que cuanto mejor sonaban los violines, mayor superficie de
pared se iba cubriendo.
Los más pequeños parecían
poseídos de una extraña pero renovada energía, y su segunda “voz” sonaba más
limpia, con notas y acordes que no estaban en las partituras pero que formaban
una sinfonía a la que nos fuimos sumando todos poco a poco. Incluso los locos
pajarillos que se aventuraron a salir aquella tarde formaron parte de nuestra
improvisada orquesta.
Momento mágico el que
estábamos viviendo. La mejor interpretación de nuestra vida a pesar de que el
único público presente eran los rostros
de los cuadros de la sala; y me aventuraría a decir que una sonrisa se dibujaba
en sus caras.
El viejo reloj de pared
marcó las seis, acompasando sus campanadas a tan hermosa melodía.
De pronto volvimos a sonar
tan desainados como siempre; el sol desapareció de la ventana…la clase había
terminado.
Pepa Cid